Esta pequeña historia empieza con un tenedor. Sí, un tenedor. Así de simple. Y acaba con la España vacía.
Pero, ¿qué tiene que ver un tenedor con que buena parte de la España interior sea un páramo desierto? Pues…mucho y nada. Me explico.
Lógicamente, el inofensivo utensilio con el que te comiste los macarrones ayer o pinchaste el trozo de chuletón en la boda de tu prima, no es el responsable de que en el pueblo de tus abuelos no quede ni un alma. Pero sí nos va a contar una historia de elitismo y desprecio por lo rural. Vamos a ello.
A diferencia de la cuchara o el cuchillo, el tenedor es una cosa bastante reciente. Cuando Cervantes escribe el Quijote en el siglo XVII, nadie usa “eso” para comer. En la España del Siglo de Oro, usar tenedor es una rareza al alcance de los muy ricos. Es más, no fue normal ver un tenedor en las mesas españolas hasta el siglo XIX (1). Incluso en muchas aldeas no se utilizó hasta entrado el siglo XX. Los pastores se conformaban con la cuchara para las migas y el cuchillo para el queso. Así había sido siempre.
¿Qué sacamos en claro de todo esto? Que, en las ciudades españolas (en lo que por entonces se llamaba “mundo civilizado”) usar tenedor era una señal de distinción y elitismo (2). Era… digámoslo así… una forma de distinguirse de la gente ruda, pobre y analfabeta del campo(3). Pero vamos un poco más allá. Existe un apero de labranza (un cacharro para el campo, vaya) que se llama horca. Es una especie de tenedor grande, de madera o de hierro, que sirve para mover la paja y los cereales. Esto si ha existido y se ha usado siempre.
Gente con clase
Y ahora, bienvenidas a clase de lengua. La palabra horca viene del latín furca. En inglés, tenedor es fork. En francés, fourchette; forchetta en italiano; en catalán, forquilla. Todos estos idiomas derivan la palabra del término latino. Todas se refieren al tenedor con la misma palabra que usan para llamar a lo que en castellano llamamos horca. No hacen distinciones entre la herramienta campesina y lo que usan para comer. Nosotros sí. (4) No quedaba cool llamar al cubierto con el mismo nombre que al cacharro que usaban los del pueblo para echar de comer a las vacas.
Esto es solo una curiosidad. Una anécdota que dice mucho de nosotros como país y de nuestro desprecio y olvido por lo rural. Dice mucho de la necesidad de distinguirse de los bárbaros que viven fuera de palacio. Fuera del burgo. Esos que comen con las manos y rebañan gachas con cucharas de madera. Dice mucho de prejuicios y de tontería clasista.
¿Hay alguien ahí? El drama de la España vacía
Suena el teléfono en casa de tu abuela. Se levanta como puede a descolgar. Los años pesan. La conversación siempre es la misma. “Aquí cada vez hay menos gente”. Y la poca que queda, ve el cementerio en el horizonte. Hay más gente bajo tierra que en las calles del pueblo. Este es el gran drama de la España vacía.

Cada vez hay más gente que no tiene un vinculo directo con el pueblo de sus antepasados. Hay una España vacía que está desapareciendo y no parece importarle demasiado a nadie (5). La España moderna y urbanita no parece acordarse demasiado de la España interior y despoblada. Quizás, lo que ahora etiquetamos como «España vacía», sea solo lo que queda de un expolio capitalista que se llamó «progreso». Simple y llanamente.
Y en España, el campo ha muerto. El futuro es solo un enorme espacio en blanco entre dos grandes ciudades. El resto, acabará siendo solo eso, paisaje (6).
No voy a aburrir a nadie con datos. Ni con cifras y porcentajes, tranquilos. Basta con decir que España es el país más despoblado de Europa occidental (7). Las zonas rurales pierden cinco habitantes cada hora y el 13% del territorio es ya un desierto demográfico. Que está vacío, vaya. Que no hay ni Cristo. Hay zonas que tienen una densidad de población inferior a las zonas más deshabitadas de Laponia. Allí donde vive Papá Noel con sus renos.
Ancha es Castilla
Toda civilización es, por necesidad, urbana. Lo que diferencia a una de otra es la forma de integrar o ignorar ese espacio entre ciudades. Y esto no es un problema reciente. Ya sabemos que ahora se lleva lo “rural”. Podéis probar a ir al súper que tengáis mas cerca. Rara es la marca que no tiene algún producto cuyo principal reclamo es que “viene directamente del campo” o que tiene “sabor a receta de la abuela”.
Pero el drama de la España vacía (o vaciada) no ha surgido de la noche a la mañana. Y la Historia lo demuestra. Para romanos y árabes, el campo solo era el granero que abastecía a las ciudades. Basta con leer el Quijote y la descripción que hace Cervantes de los ásperos terrenos manchegos. La pobreza, la despoblación, la miseria y el abandono que retrata Buñuel en su película sobre Las Hurdes (8). La soledad de Bécquer en su celda del monasterio de Veruela. El intento de la II República para alfabetizar el ámbito rural con la creación de las Misiones Pedagógicas (9) por tierras castellanas.
El tío Paco tiene un plan
En la década de los cuarenta, tras la Guerra Civil, llegó el tío Paco con las rebajas. Franco demostró desde el primer momento un desprecio interesante por las zonas rurales. Sus discursos adornados con orgullo de pueblo tras las primeras reconstrucciones de la recién creada Dirección General de Regiones Devastadas eran solo eso, discursos (10). Postureo. Marketing de posguerra. La realidad era bien distinta.
Y esa realidad nos cuenta que las políticas del Caudillo por la Gracia de Dios, o porque Dios era un gracioso, según como se mire, propiciaron las enormes migraciones campo-ciudad que desembocaron en la muerte de las zonas más deprimidas (11) y el inicio de la España vacía. Nos cuentan, también, que su fiebre por construir pantanos a diestro y siniestro provocó la inundación de grandes valles habitados por personas que tuvieron que marchar y dejarlo todo. A veces arrastrados por la Guardia Civil. A la fuerza. Y nos cuentan, por último, que las grandes infraestructuras peligrosas y contaminantes se instalaron en zonas rurales (12), alejadas de las grandes ciudades. Si algo fallaba, allí solo iban a morir un puñado de campesinos analfabetos. Que pregunten en Andújar por su mina de uranio… esa que aún hoy desprende radioactividad y sigue matando lentamente a ex trabajadores y vecinos de la zona.
Desnudar un santo para vestir otro
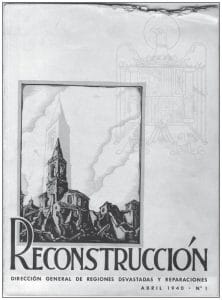
Con las primeras medidas puestas en marcha en los años cuarenta, hasta el más ciego de los franquistas era consciente de la situación. El campo se desangraba y quedaba la España vacía. ¿Había solución? No exactamente. Franco se sacó de la manga su llamado «Plan de Colonización» (13). Esto consistía básicamente en inventarse nuevos pueblos en medio de la nada, traer colonos de otros sitios y convertir las tierras que antes eran de secano en terrenos de regadío. ¿Cómo? Con obras faraónicas como sus famosos pantanos y el Canal del Bajo Guadalquivir. ¿Con quién? Bueno… las cárceles estaban llenas de presos rojos (14) que no tenían solución…
Finalmente, llegó el ya mencionado «desarrollismo». Eso que nos hacia creernos modernos y europeos. En la década de los cincuenta el éxodo fue brutal. La gente de los pueblos primero emigraba a la ciudad más cercana. Cuando esta no podía absorber más gente ni sus industrias dar más trabajo, tocaba hacer la maleta y marchar hasta una ciudad más grande. Las zonas rurales terminaron de vaciarse mientras ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao crecían hasta desbordarse. Literalmente. Hasta entonces, las distancia entre el campo y la ciudad era enorme; a partir de los años cincuenta el agujero fue ya insalvable.
La lluvia amarilla

Andrés espera la muerte en una aldea cualquiera del Pirineo aragonés, uno más de la España vacía. Es el último habitante del pueblo. Ya no queda nadie. Su mujer y su hija han muerto y, el resto, el que no ha muerto se ha marchado de allí. Los jóvenes no quisieron saber nada. El primer verbo que aprenden a conjugar en las zonas rurales es huir.
Hace tiempo que lo planeó todo. Se tumbará en un rincón cuando le llame la muerte. Después, cuando ya no quede nadie, el silencio sepultará las casas. Caerán poco a poco, sin ninguna esperanza, hundiéndose despacio. Los hijos, los que huyeron, volverán, al cabo de los años, para enseñar el pueblo a su familia. Puede que, a tiempo todavía, de ver la casa de sus abuelos en pie como recuerdo de su lucha. Y como testimonio silencioso del olvido (15).
Porque al fin nos daremos cuenta de que ese olvido solo nos destruye a nosotros mismos. La idea reaccionaria y brutal de que el progreso y el crecimiento urbano sin control que eran muy positivos, no solo ha destrozado nuestro entorno, también nuestra memoria. Y lo único que dejaremos atrás será un campo seco y envenenado, un paisaje sin pueblos ni historias.
Y como Andrés, muchos más repetirán esta historia. En Soria, en León, en Zamora, en Huesca, en la España vacía. Provincias con mas del 90% de pueblos en peligro de extinción. Y, un día, cuando pase el tiempo, quizá algún viajero pase junto a los escombros sin saber que, una vez, hubo un pueblo a su lado.
Ya lo cantó Labordeta. “Quién te cerrará los ojos, tierra, cuando estés callada”.
Lee más artículos en nuestra revista online de Historia, Khronos Historia
